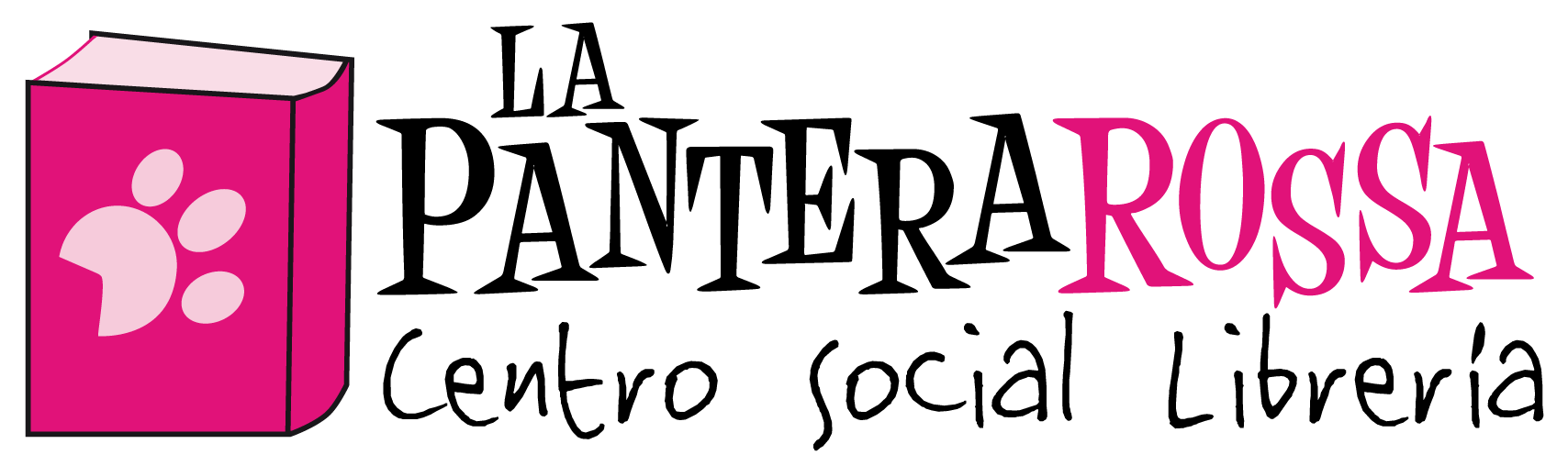La acción es el frío
15 €
Este libro amanece en el no-lugar del frío, allá donde el camino comienza a hacerse casa, donde la quena amplifica el vacío en su cuerpo de hueso, donde las aguas congelan cada instante del no-ser en la perduración que se sostiene en la memoria, en qué vasto desierto de la espera o qué «erial / abonado // de // s il e n c i o» donde se manifiesta la palabra. En estas páginas, la voz es un carámbano de verbo, un tejido de hielo puntiagudo y tal vez detenido en vertical, un lenguaje que sabe que la vida, al tiempo que nos corta, es capaz también de amamantarnos.
Es la pulsión del frío, el corazón que tiembla en todo pedernal y pugna hacia la altura al soltar lastre, el tiritar de un nombre contraído que busca su revés en la espalda del mundo y cae hacia arriba justo en la herida que se abre entre los nombres y las cosas, entre lo decible y lo indecible, entre la pregunta y la respuesta, entre la raíz y la pluma, entre el pozo y la estrella juarrocianos.
Hijo de qué desierto, en libros anteriores Alfredo Saldaña ya había brotado como palabra a la intemperie, un aire de paloma en el margen oblicuo de un camino nevado por las voces del silencio, la plenitud vacía de un latido en la estación de las cerezas congeladas. Sin embargo, en La acción es el frío el autor acrecienta esta vocación de tachadura y decide «ser un La acción es el frío, anónimo, / el nombre de nadie, el sello / más extraño y más seguro», tras haber acabado por negar su identidad para ceder todo su espacio al verdadero resonar de la palabra. El poeta, entonces, desaprende el mundo conocido desde una extrañeza que le permite «localizar en el pucará una cabeza que llora, una palabra en el cielo o un corazón anómalo que dé nombre al pálpito que precede a cualquier aparición». Y es que en este libro asistimos a un camino de abandono del yo lírico, a una transformación entre el ser y el existir, a un hacerse receptáculo del acontecer de la palabra, que aquí se manifiesta ante la receptividad extrema de un cuerpo que, heredero de la experiencia del desierto de Edmond Jabès, halla en el namib «una oportunidad / para transformar / la pérdida en encuentro» cada vez que otra escucha lo traspasa.
El poeta, entonces, «Escribe, es decir, / se borra y se pierde / en la mitad entrañable de la nada, / entre la vida y la muerte» y, desde la consideración de que «Habrá que ensanchar el mundo, / habrá que agrietarlo / hasta que se desangre por su hueco», funda una isotopía perforante donde el no-yo lírico se hunde, entierra y draga en la arqueología imaginaria de elementos como el surco, la grieta, el fragmento, la cavidad, la hendidura, la herida, el tuétano, la médula, la fosa, el pozo, el fondo o el siku de su particular flauta de hueso: esa oquedad que canta.
En este desconocerse, el poeta se pierde entre la naturaleza, en una suerte de cogito ergo absum en el que vivir es abandonarse, perderse y ausentarse hasta «calmar la exigencia / de ser alguien». Espora de cenizas, su llanto es una astilla en torno al cielo, una ramita azul que se cuartea, diminuta punción de ese (des)aliento detenido ante el cauce de la vida que, al tiempo que nos nimba, nos horada. Si pronuncia la sima del dolor, en su carencia, al descender al vuelo del lenguaje, al aventar el soplo La acción es el frío, de canela de qué verbo, su voz pasa de largo. Hay algo que se espeja en ese eco sin fondo. El canto de una piedra se abisma en su quebrada. Y sin embargo, pese a lo inhóspito de este mundo en ruinas que recorre el poeta, de tantas geografías de la asfixia, hay un soplo de vida en la palabra, un «ala que / al doblarse sostiene la caída». Hay algo que resiste en la quietud, como un vacío pleno que afirma que, en este nomadismo, en este cruce de fronteras que implica toda migración, el poeta puede romper los límites del mundo conocido e inaugurar su realidad inédita si decide salir hacia la entraña, esto es, «Entregarse a espuertas / retirándose hacia dentro». Será precisamente en ese borde donde advierta que, en el fondo, «nada es más real que la nada». Alfredo Saldaña, situado en este espacio de otredad, sabe que, si el futuro decide negarse al albarrán, existe la posibilidad de anonadarse, convertir toda pérdida en hallazgo y excavar un nuevo pozo en cada tierra extranjera a golpe de la pala que nos labra. En esta experiencia-límite y esta pasión de errar con resonancias blanchotianas, el signo se adelgaza hasta el fragmento en un calor que entona su renuncia, en una «soledad lacustre / y sin regreso», como la voz que, de pronto, detiene su nomadismo entre la tundra y la hondonada, o como el cuerpo de un jilguero que, al desplomarse, deposita su último latido entre las depresiones del paisaje. En este poemario, cuando el mundo se abisma a la intemperie de las lluvias rupestres, todo rostro se desdibuja, como «un don nadie, el reflejo de una sombra», en una alteridad enmascarada. Es este desprenderse cierta forma de entrega, un intersticio donde se atreven a hacer nido «las semillas de la nada», esos frutos amargos de un almendro que se deshuesa en las reminiscencias de aquella mandel o mandorla: qué negación de luz o qué vacío engendrador que todo lo proclama.
Cercano a las paradojas de Antonio Porchia, Alfredo Saldaña es capaz de hacer suyo el tono reflexivo entre estesis y episteme que también transitaron autores como José Ángel Valente o María Zambrano, y opta por «trastocar ese lenguaje, / d // esi n // strum e // nt aliz // a rlo // hasta hacer de él un p(r)o(bl)ema» y desvelarnos, sin abandonar el lirismo que caracteriza a esta obra, las torsiones del verbo que serpentea más allá de su referencialidad y ofrece puntos de fuga a realidades otras al dar cuenta de las contradicciones de las metáforas gastadas. «Balbucea: T eng o se d. / Sin embargo, algo le falta». En versos como estos, el poeta hace presente la ausencia del sentido horizontal cuando se asoma a la significación vertical que el texto entraña. Nos muestra entonces cómo el mundo no se deja d(en)ominar tan fácilmente, y cómo nombrar algo a veces puede asemejarse casi a perderlo por completo en un dulce accidente del lenguaje, en términos que son capaces de anularse a ellos mismos si, al tiempo que se dicen, en su tránsito oblicuo, ya se están quebrantando. Como mano chinesca que se acoge a la ley del extranjero, Alfredo Saldaña sabe horadar un pozo en el sendero y ausentarse. «Excavo un pozo / como quien sin reblar / anda por las nubes / y en el fondo / lo esperan el frío y el blanco / de su propio vacío / y ya no sabe». El poeta abandona el malpaís de la derrota y la malasangre de la devastación y se concede a esa escucha en la que todo el texto de su mundo de repente se ahoga y se a no nada. Habita la erosión de toda herida para soltar el lastre de la piel. Acoge cada nombre peregrino en su odre de tinta, en su regazo. Y es rito fantasmal en la sangre discreta del lenguaje que lo cumple. Allí se erige en hueco, o tal vez solo válvula callada. O quizás en el humus de la luz carámbano verbal de un sacrificio en el que hoy se desnace otra mirada.
Celia Carrasco Gil
Es la pulsión del frío, el corazón que tiembla en todo pedernal y pugna hacia la altura al soltar lastre, el tiritar de un nombre contraído que busca su revés en la espalda del mundo y cae hacia arriba justo en la herida que se abre entre los nombres y las cosas, entre lo decible y lo indecible, entre la pregunta y la respuesta, entre la raíz y la pluma, entre el pozo y la estrella juarrocianos.
Hijo de qué desierto, en libros anteriores Alfredo Saldaña ya había brotado como palabra a la intemperie, un aire de paloma en el margen oblicuo de un camino nevado por las voces del silencio, la plenitud vacía de un latido en la estación de las cerezas congeladas. Sin embargo, en La acción es el frío el autor acrecienta esta vocación de tachadura y decide «ser un La acción es el frío, anónimo, / el nombre de nadie, el sello / más extraño y más seguro», tras haber acabado por negar su identidad para ceder todo su espacio al verdadero resonar de la palabra. El poeta, entonces, desaprende el mundo conocido desde una extrañeza que le permite «localizar en el pucará una cabeza que llora, una palabra en el cielo o un corazón anómalo que dé nombre al pálpito que precede a cualquier aparición». Y es que en este libro asistimos a un camino de abandono del yo lírico, a una transformación entre el ser y el existir, a un hacerse receptáculo del acontecer de la palabra, que aquí se manifiesta ante la receptividad extrema de un cuerpo que, heredero de la experiencia del desierto de Edmond Jabès, halla en el namib «una oportunidad / para transformar / la pérdida en encuentro» cada vez que otra escucha lo traspasa.
El poeta, entonces, «Escribe, es decir, / se borra y se pierde / en la mitad entrañable de la nada, / entre la vida y la muerte» y, desde la consideración de que «Habrá que ensanchar el mundo, / habrá que agrietarlo / hasta que se desangre por su hueco», funda una isotopía perforante donde el no-yo lírico se hunde, entierra y draga en la arqueología imaginaria de elementos como el surco, la grieta, el fragmento, la cavidad, la hendidura, la herida, el tuétano, la médula, la fosa, el pozo, el fondo o el siku de su particular flauta de hueso: esa oquedad que canta.
En este desconocerse, el poeta se pierde entre la naturaleza, en una suerte de cogito ergo absum en el que vivir es abandonarse, perderse y ausentarse hasta «calmar la exigencia / de ser alguien». Espora de cenizas, su llanto es una astilla en torno al cielo, una ramita azul que se cuartea, diminuta punción de ese (des)aliento detenido ante el cauce de la vida que, al tiempo que nos nimba, nos horada. Si pronuncia la sima del dolor, en su carencia, al descender al vuelo del lenguaje, al aventar el soplo La acción es el frío, de canela de qué verbo, su voz pasa de largo. Hay algo que se espeja en ese eco sin fondo. El canto de una piedra se abisma en su quebrada. Y sin embargo, pese a lo inhóspito de este mundo en ruinas que recorre el poeta, de tantas geografías de la asfixia, hay un soplo de vida en la palabra, un «ala que / al doblarse sostiene la caída». Hay algo que resiste en la quietud, como un vacío pleno que afirma que, en este nomadismo, en este cruce de fronteras que implica toda migración, el poeta puede romper los límites del mundo conocido e inaugurar su realidad inédita si decide salir hacia la entraña, esto es, «Entregarse a espuertas / retirándose hacia dentro». Será precisamente en ese borde donde advierta que, en el fondo, «nada es más real que la nada». Alfredo Saldaña, situado en este espacio de otredad, sabe que, si el futuro decide negarse al albarrán, existe la posibilidad de anonadarse, convertir toda pérdida en hallazgo y excavar un nuevo pozo en cada tierra extranjera a golpe de la pala que nos labra. En esta experiencia-límite y esta pasión de errar con resonancias blanchotianas, el signo se adelgaza hasta el fragmento en un calor que entona su renuncia, en una «soledad lacustre / y sin regreso», como la voz que, de pronto, detiene su nomadismo entre la tundra y la hondonada, o como el cuerpo de un jilguero que, al desplomarse, deposita su último latido entre las depresiones del paisaje. En este poemario, cuando el mundo se abisma a la intemperie de las lluvias rupestres, todo rostro se desdibuja, como «un don nadie, el reflejo de una sombra», en una alteridad enmascarada. Es este desprenderse cierta forma de entrega, un intersticio donde se atreven a hacer nido «las semillas de la nada», esos frutos amargos de un almendro que se deshuesa en las reminiscencias de aquella mandel o mandorla: qué negación de luz o qué vacío engendrador que todo lo proclama.
Cercano a las paradojas de Antonio Porchia, Alfredo Saldaña es capaz de hacer suyo el tono reflexivo entre estesis y episteme que también transitaron autores como José Ángel Valente o María Zambrano, y opta por «trastocar ese lenguaje, / d // esi n // strum e // nt aliz // a rlo // hasta hacer de él un p(r)o(bl)ema» y desvelarnos, sin abandonar el lirismo que caracteriza a esta obra, las torsiones del verbo que serpentea más allá de su referencialidad y ofrece puntos de fuga a realidades otras al dar cuenta de las contradicciones de las metáforas gastadas. «Balbucea: T eng o se d. / Sin embargo, algo le falta». En versos como estos, el poeta hace presente la ausencia del sentido horizontal cuando se asoma a la significación vertical que el texto entraña. Nos muestra entonces cómo el mundo no se deja d(en)ominar tan fácilmente, y cómo nombrar algo a veces puede asemejarse casi a perderlo por completo en un dulce accidente del lenguaje, en términos que son capaces de anularse a ellos mismos si, al tiempo que se dicen, en su tránsito oblicuo, ya se están quebrantando. Como mano chinesca que se acoge a la ley del extranjero, Alfredo Saldaña sabe horadar un pozo en el sendero y ausentarse. «Excavo un pozo / como quien sin reblar / anda por las nubes / y en el fondo / lo esperan el frío y el blanco / de su propio vacío / y ya no sabe». El poeta abandona el malpaís de la derrota y la malasangre de la devastación y se concede a esa escucha en la que todo el texto de su mundo de repente se ahoga y se a no nada. Habita la erosión de toda herida para soltar el lastre de la piel. Acoge cada nombre peregrino en su odre de tinta, en su regazo. Y es rito fantasmal en la sangre discreta del lenguaje que lo cumple. Allí se erige en hueco, o tal vez solo válvula callada. O quizás en el humus de la luz carámbano verbal de un sacrificio en el que hoy se desnace otra mirada.
Celia Carrasco Gil
Estamos en Zaragoza.
En el 28 de la calle San Vicente de Paúl.
Justo aquí
Abrimos de lunes a sábado
de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00